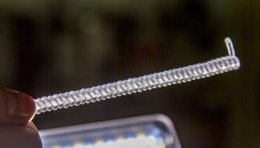La
falta de actividad física o el sedentarismo es ya el cuarto factor de riesgo de
mortalidad global, sólo por detrás de la hipertensión, el consumo de tabaco y
los niveles elevados de azúcar en sangre, según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que estima que el 6 por ciento de todas las muertes
anuales, unos 3,2 millones de fallecimientos, se producen por no ser suficientemente
activos.
Así
lo asegura este organismo de Naciones Unidas, que lamenta que el sedentarismo
esté aumentando en muchos países y, con ello, el riesgo de desarrollar
enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer
o la diabetes. No en vano, es la principal causa del 21-25 por ciento de los
casos de cáncer de mama y colorrectal, del 27 por ciento de los casos de
diabetes y del 30 por ciento de las enfermedades del corazón.
En
concreto, la OMS establece que una persona adulta debe tener al menos 150
minutos semanales de actividad física moderada, considerando como tal cualquier
movimiento corporal que requiere un gasto de energía, e incluye tanto las
actividades que se puedan realizar durante la jornada laboral, el ocio,
actividades del hogar, viajes, etcétera.
En
el caso de los niños y adolescentes, la recomendación se reduce a al menos 60
minutos de actividad física. De este modo, y con independencia de la cantidad
de actividad física que se realice y de su intensidad, se puede mejorar la
capacidad muscular y cardiorrespiratoria, la salud ósea, el riesgo de
hipertensión, el riesgo de caídas y de fracturas, etcétera.
El
problema, señalan, es que actualmente el 31 por ciento de las personas de más
de 15 años no son suficientemente activos (28% en el caso de los hombres y el
34% de las mujeres), según datos de 2008. Cuando los datos se centran sólo en
países de altos ingresos, el porcentaje de sedentarismo o inactividad aumenta
hasta el 41 por ciento de los hombres y el 48 por ciento de las mujeres, el
doble que en los países menos desarrollados (18% de los hombres, 21% de las
mujeres).
Y
las consecuencias de esta inactividad se traduce en un mayor riesgo de muerte.
Según la OMS, de tener al menos 30 minutos de actividad física moderada casi
todos los días a no tener nada, el riesgo de mortalidad aumenta entre un 20 y
30 por ciento.
Para
combatir estas deficiencias, el año pasado los Estados Miembros de la OMS
acordaron reducir las tasas de sedentarismo en un 10 por ciento de cara a 2025,
principalmente fomentando la actividad física en el ámbito educativo y laboral,
mediante más y mejores instalaciones deportivas y promocionando el acceso a
medios de transporte más activos como la bicicleta. Sin embargo, lamentan que sólo
el 80 por ciento de estos países han desarrollado políticas o planes de actuación
para lograrlo, de los cuales sólo la mitad (56%) los han puesto en marcha.
Ref:
Haz click aquí